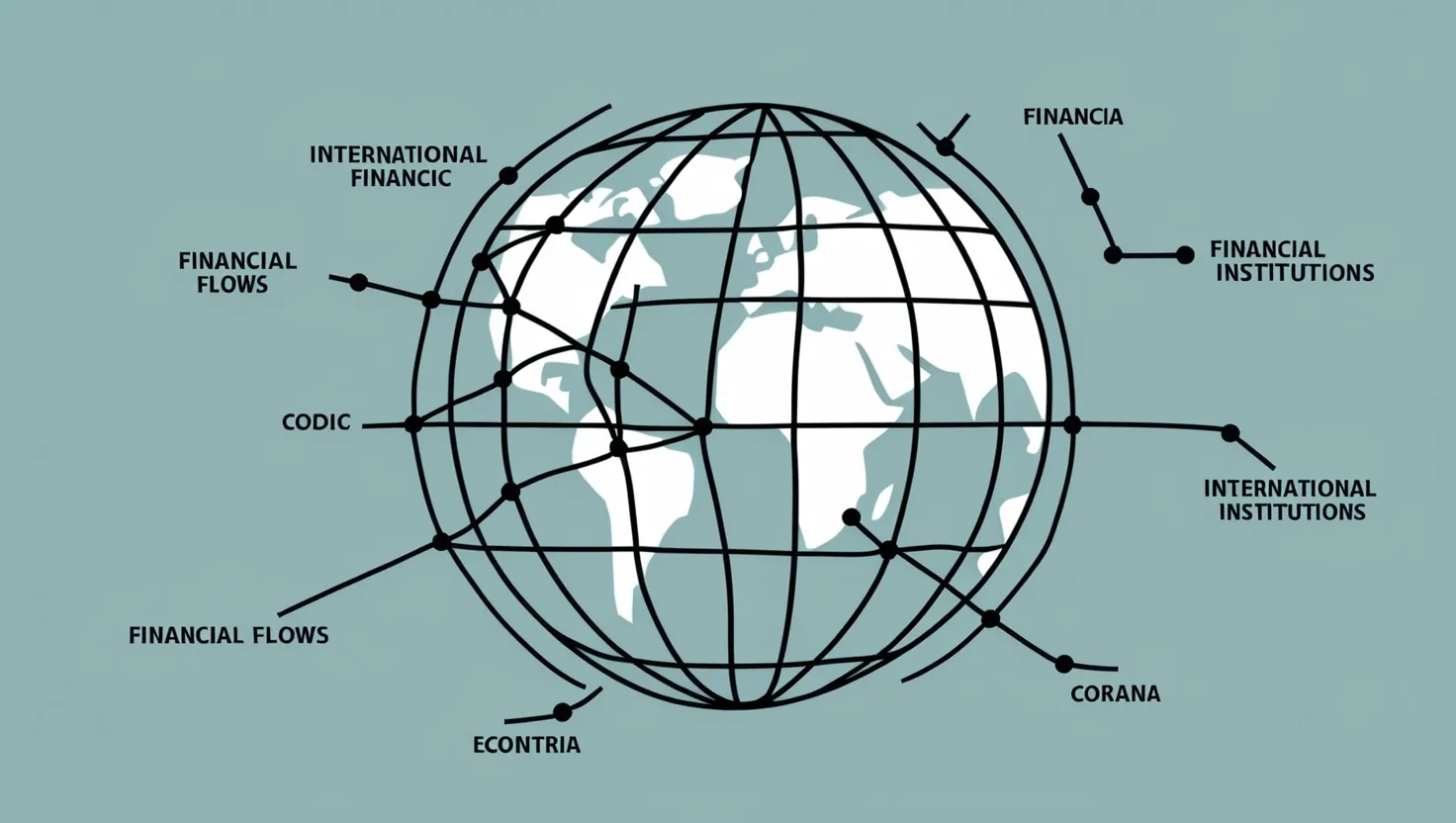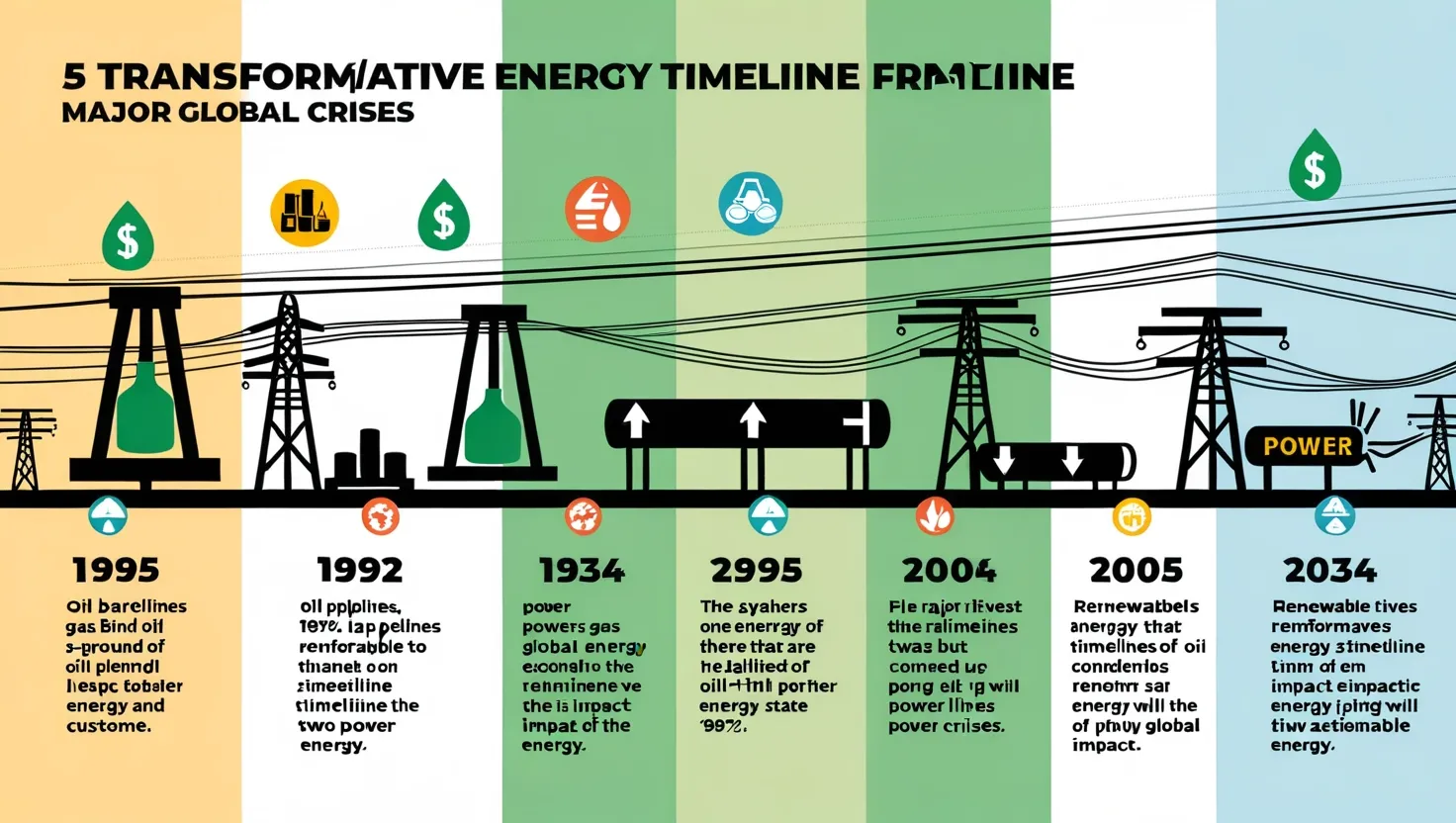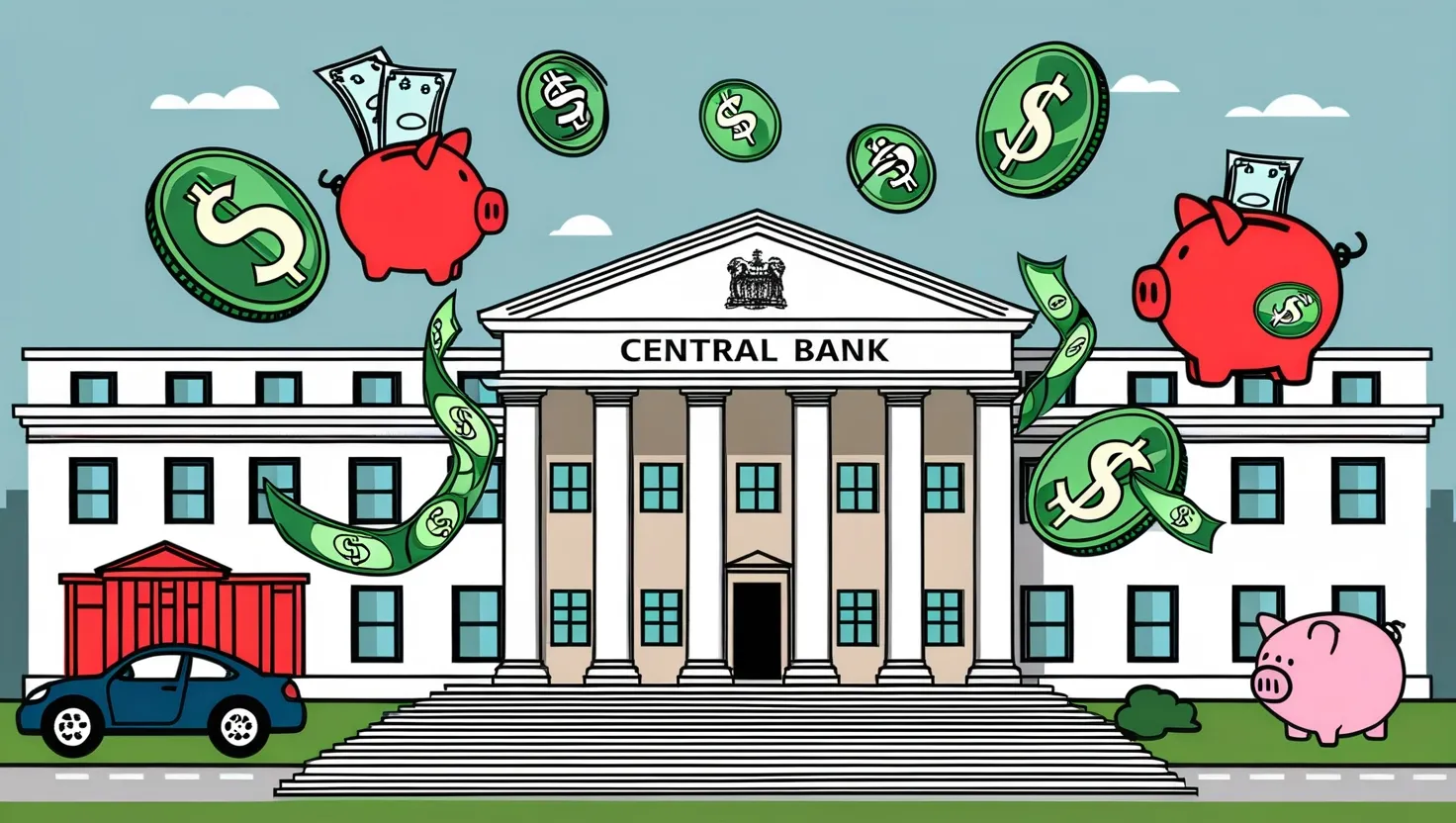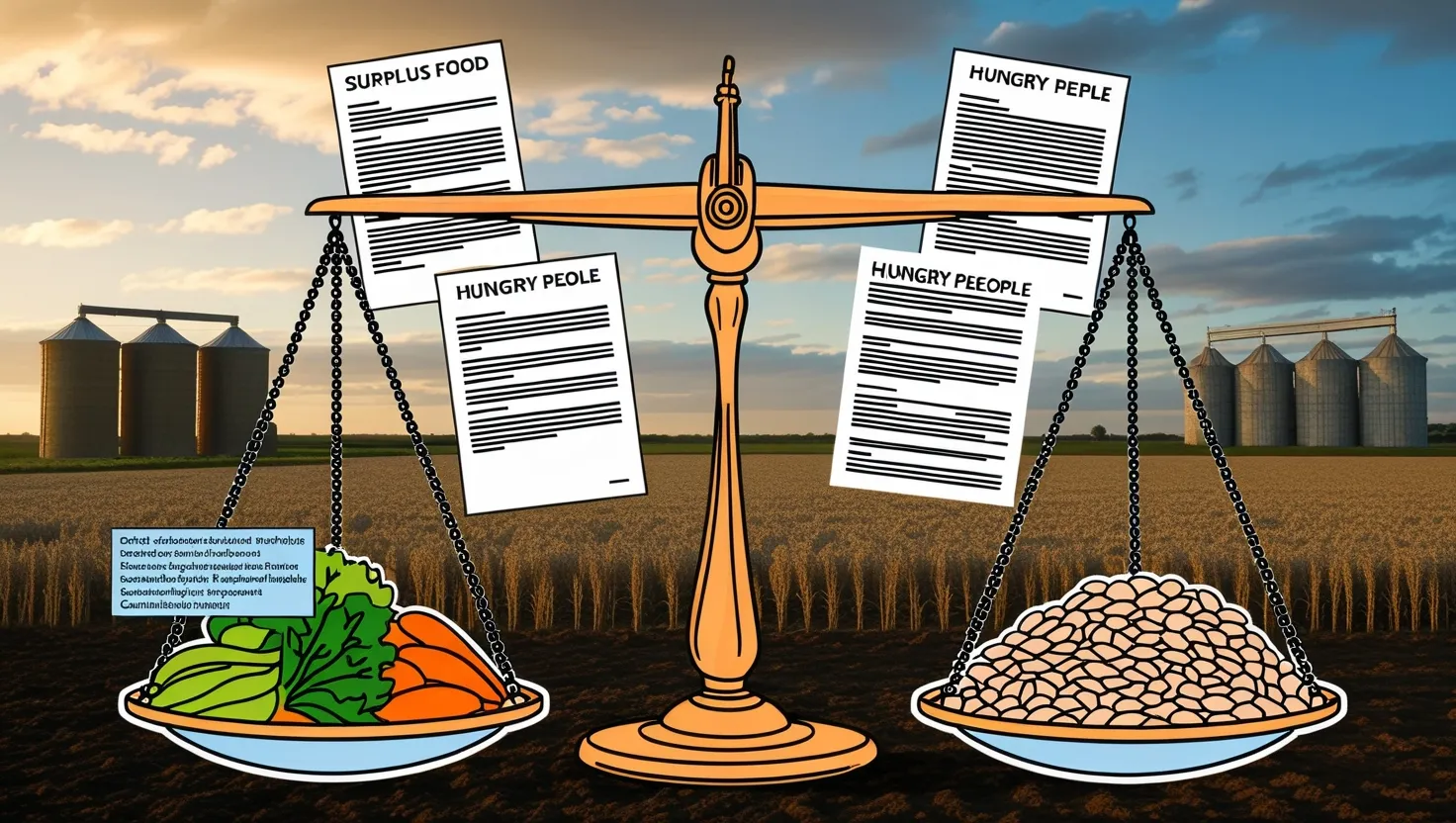Lo recuerdo como si fuera ayer. El aire en el centro de operaciones estaba cargado, no solo por el calor de Conakry, sino por el peso de los datos que aparecían en las pantallas. Trazaban líneas rojas que se extendían desde un pueblo de Guinea hacia la capital y, alarmantemente, más allá de las fronteras. Era 2014, y el mundo estaba aprendiendo, de la manera más dura, el nombre de un nuevo y brutal virus del ébola. En medio del caos, un protocolo se activó silenciosamente. No era un ejército ni un cargamento de medicamentos; era una notificación formal, un intercambio de información entre ministros de salud, respaldado por una ley común a 196 naciones. En ese momento, comprendí con total claridad que los acuerdos más abstractos, firmados en salones distantes, son a veces la única línea que separa un brote local de una catástrofe global.
La arquitectura de nuestra defensa colectiva contra las crisis sanitarias no está hecha de hormigón y acero, sino de cláusulas jurídicas, compromisos financieros y una frágil confianza mutua. Durante años, mi trabajo me ha llevado a observar estos mecanismos desde dentro, a ver donde brillan y donde crujen bajo presión. No se trata de tratados perfectos. A menudo son producto del compromiso político más bajo común denominador, plagados de lagunas y dependientes de la voluntad de los estados para cumplirlos. Pero cuando funcionan, canalizan recursos, conocimientos y autoridad de una manera que salva incontables vidas. Su impacto se mide en clínicas rurales, en el precio de un frasco de píldoras y en la velocidad con la que el mundo puede girar para enfrentar una nueva amenaza.
Tomemos ese protocolo que se activó en Guinea. El Reglamento Sanitario Internacional, revisado por última vez en 2005 tras la lección del SARS, es probablemente el acuerdo más fundamental del que nunca has oído hablar. Su premisa es sencillamente revolucionaria: los países renuncian a una porción de su soberanía en nombre de la seguridad común. Se comprometen a notificar a la Organización Mundial de la Salud sobre cualquier evento de salud pública que pueda cruzar fronteras, en un plazo de 24 horas desde la evaluación. La OMS, a su vez, puede actuar sobre esa información, incluso si el gobierno en cuestión es reacio a hacerlo público.
La genialidad—y la tensión—del RSI reside en esta dinámica. No se trata solo de reportar; es sobre construir, desde cero, la capacidad para detectar. He visitado laboratorios en países de bajos ingresos que, gracias a los requisitos del RSI, ahora pueden secuenciar un virus localmente en lugar de enviar muestras a otro continente y esperar semanas. Este “andamiaje” de vigilancia es la primera línea de defensa. Sin embargo, su aplicación es irregular. La historia está llena de ejemplos de retrasos en la notificación, a menudo por miedo al estigma y al daño económico. El verdadero éxito del RSI no es su texto legal, sino el lento y constante cambio cultural que fomenta: la idea de que la transparencia, y no el secreto, es la mejor política en un mundo interconectado.
Sin embargo, de qué sirve una alerta temprana perfecta si las comunidades afectadas no pueden pagar los tratamientos que necesitan? Aquí es donde un acuerdo comercial, de todos los lugares, se convierte en un salvavidas sanitario. El Acuerdo de Doha sobre los ADPIC y la Salud Pública, de 2001, nació de una revuelta moral. A finales de los 90, mientras millones morían de SIDA en África, los cócteles de antirretrovirales costaban más de 10.000 dólares al año por paciente, inalcanzables para los sistemas de salud públicos. Las reglas de propiedad intelectual de la OMC impedían la producción de versiones genéricas más baratas.
Doha estableció un principio crucial: la salud pública puede—y debe—primar sobre las patentes comerciales en tiempos de crisis. Permite a los países emitir “licencias obligatorias” para fabricar medicamentos patentados sin el consentimiento del titular, o importar versiones genéricas de otro país. El efecto fue inmediato y profundo. El precio de los antirretrovirales se desplomó a menos de 100 dólares al año. Hoy, más de 29 millones de personas en todo el mundo reciben tratamiento para el VIH. El acuerdo se ha utilizado para medicamentos contra el cáncer, la hepatitis C y, durante la pandemia de COVID-19, fue la base legal que permitió negociaciones para acceder a tratamientos como el remdesivir.
Pero Doha es una herramienta contenciosa. Su uso se ve como una declaración política, y los países que la ejercen a menudo enfrentan presiones diplomáticas y comerciales. He visto a ministros de salud sopesar la necesidad desesperada de un medicamento contra el riesgo de ser demandados o de ver canceladas las inversiones. El acuerdo es un arma poderosa, pero su aplicación requiere un coraje político que no todos los gobiernos están dispuestos a mostrar.
La alerta funciona y la ley permite el acceso a medicamentos. Ahora, ¿cómo se paga todo? Aquí entra en juego un experimento único en cooperación financiera: El Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. Creado en 2002, no es un tratado en el sentido tradicional, sino un mecanismo de financiación colectiva. Reúne contribuciones de gobiernos, el sector privado y la sociedad civil cada tres años en una conferencia de “reposición”. La cifra anunciada determina, de manera muy real, cuántas vidas se pueden salvar en el ciclo siguiente.
La innovación del Fondo Mundial es su modelo de ejecución. El dinero no se entrega a los gobiernos centrales y se espera lo mejor. En su lugar, financia “mecanismos de subvención nacionales” que incluyen a representantes de ministerios, pero también a grupos de pacientes, ONGs locales y comunidades afectadas. He participado en estas reuniones. Son caóticas, intensas y profundamente democráticas. Un médico de un pueblo puede desafiar el plan de un ministro sobre dónde desplegar mosquiteros, basándose en datos de terreno. Este modelo asegura que los recursos lleguen a la primera línea y se adapten a realidades locales. Los resultados hablan por sí solos: más de 50 millones de infecciones prevenidas. Es una prueba poderosa de que cuando el financiamiento es predecible y la rendición de cuentas es local, la cooperación internacional puede lograr lo imposible.
La pandemia de COVID-19 puso a prueba toda esta arquitectura a una escala sin precedentes. Y reveló su mayor punto ciego: el nacionalismo de las vacunas. COVAX, lanzado en 2020, fue una respuesta audaz a este desafío. Su objetivo era simple en teoría y desgarradoramente complejo en la práctica: actuar como un grupo de compra global para garantizar un acceso equitativo a las vacunas, independientemente de los ingresos del país. La idea era que las naciones ricas, al comprar dosis a través de COVAX, subsidiarían el acceso para las más pobres.
COVAX entregó más de 2 mil millones de dosis, un logro logístico monumental que involucró la creación de cadenas de frío en algunos de los lugares más remotos del planeta. Pero su historia es también una de promesas incumplidas. Los países productores impusieron prohibiciones a la exportación, las farmacéuticas priorizaron acuerdos bilaterales más lucrativos, y las donaciones a menudo llegaron cerca de su fecha de caducidad y sin los recursos necesarios para administrarlas. COVAX demostró que incluso el mecanismo mejor diseñado puede verse socavado por la ausencia de solidaridad política. Fue un salvavidas, pero uno que llegó demasiado tarde para muchos, revelando la necesidad urgente de un marco más sólido y vinculante para la próxima vez.
Finalmente, hay un acuerdo que aborda una crisis de salud global de movimiento lento, una que no se propaga por virus sino por marketing y adicción. El Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS, de 2003, es el primer—y hasta ahora único—tratado internacional de salud pública. Va más allá de la cooperación técnica; obliga legalmente a sus partes a implementar medidas probadas para reducir la demanda: impuestos altos, prohibición de la publicidad, advertencias gráficas en los paquetes y protección contra el humo de segunda mano.
Su poder es sutil pero transformador. He visto a funcionarios de salud en países pequeños, enfrentados al poderío de las grandes tabacaleras, citar el CMCT en negociaciones. Les da una base legal para resistir. El tratado crea un estándar global mínimo, haciendo más difícil para la industria encontrar refugios regulatorios. Al centrarse en las enfermedades no transmisibles—cánceres, problemas cardíacos, enfermedades pulpmonares—que representan la mayor parte de la carga de enfermedad mundial, el CMCT aborda la raíz de la preparación sanitaria. Un sistema de salud abrumado por pacientes con enfermedades relacionadas con el tabaco está menos preparado para responder a una pandemia. Este tratado es una inversión en resiliencia a largo plazo.
Mirando hacia atrás, desde los mapas de calor del ébola hasta las clínicas de vacunación contra el COVID-19 en islas del Pacífico, un patrón se hace claro. Estos acuerdos no son soluciones mágicas. Son herramientas, imperfectas y humanas. Su eficacia depende por completo de la voluntad política que haya detrás de ellos en un momento dado. Pueden ser elogiados en las cumbres e ignorados en los pasillos del poder cuando conviene.
Pero también son la memoria institucional de nuestra especie frente a las amenazas biológicas. Codifican lecciones compradas con sangre: que el secreto mata, que la equidad es una estrategia de seguridad, que la prevención es más barata que el caos. En un mundo fracturado, representan un reconocimiento continuo, aunque titubeante, de un hecho fundamental: los microbios no conocen fronteras, y nuestra única defensa sostenible es una común. La próxima crisis ya está en camino, quizás incubándose en un mercado de vida silvestre o en un laboratorio. Cuando llegue, nuestras vidas dependerán no de un héroe solitario, sino de la solidez de estos acuerdos que hemos construido, y del coraje colectivo para cumplirlos.